La arquitectura latinoamericana corresponde a un proceso complejo y a la vez confuso en su desarrollo como cultura constructiva y estilística. La realidad es que no existe un marco preciso con referencias claras sobre lo que es la arquitectura en Latinoamérica. Desde el origen del fenómeno arquitectónico en la región, nunca ha podido desligarse de ciertos cánones y principios “impuestos”. Entonces ¿qué es exactamente la arquitectura latinoamericana?
Aaron Osoria

Arquitectura latinoamericana: origen colonial

El punto de partida es un dispositivo imperial de urbanización y gobierno. Las Leyes de Indias codificaron la traza, con jerarquías espaciales (plaza–cabildo–templo) y reglas de fundación. Más que un “estilo”, instituyeron una gramática urbano-política que homogeneizó la ciudad hispanoamericana desde el siglo XVI. Esa matriz, normativa y exógena, ancla desde el inicio una condición dependiente de la forma urbana en América Latina.
Esta reproducción “monótona” de sello europeo impuso un orden al cual el habitante de la ciudad tuvo que adaptarse de manera inconsciente, aceptando la intromisión de otra cultura arquitectónica. Dentro de ese marco, el llamado barroco andino es una hibridación: artesanos indígenas resemantizan ornamentos europeos en templos y portadas (Cuzco, Arequipa, Altiplano), produciendo un sincretismo visual bajo relaciones coloniales.
Tras la imposición, ese modelo quedó inscrito en la subjetividad societaria. La ciudad “civilizada” es la que se parece a la de Europa, la otra es “informal”. El nacimiento de la arquitectura latinoamericana tiene bases de subordinación. Ya en su inicio está totalmente condicionada.
La modernidad “tropicalizada”
En el siglo XX, la región se vuelca al modernismo internacional. Hay obras maestras, pero articuladas como variantes periféricas.
Tenemos a Brasília y la plástica monumental de Niemeyer condensando la utopía estatal y el “super urbanismo”, reconocida por UNESCO como “congruencia” singular de plan y arquitectura, no como un manifiesto latinoamericano autónomo. La Ciudad Universitaria de Caracas de Villanueva es otro ejemplo. Comprende un paradigma de “síntesis de las artes”, pero inscrita en el circuito global de la época. Y no dejemos de lado a Lina Bo Bardi con su brutalismo cálido y a Barragán/Goeritz con su “arquitectura emocional”.
Cada uno de ellos con una fuerte influencia y dependencia de la vistosidad intelectual europea, incluso cuando intentaron desligarse (no todos) de esa base para proyectar su propio camino. Ahora, teóricamente, Frampton propuso el regionalismo crítico (1983) como resistencia al “universo” del Estilo Internacional. Pero ciertamente le faltó impulso y apoyo.
En América Latina, Cristián Fernández Cox replanteó esto como “modernidad apropiada” (ajuste entre espíritu del tiempo y del lugar). Ambos marcos legitiman la tropicalización modernista, pero no configuran un programa continental ni una vanguardia común.
En paralelo, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL, desde 1985) intentaron articular un discurso regional (debates “modernidad apropiada”/“otra arquitectura”, Premios América), pero su legado es procesual y plural, no una escuela unificada.
En la historiografía, Marina Waisman habló de una “arquitectura descentrada” (identidad en tensión frente a centros hegemónicos), y Silvia Arango sistematizó seis generaciones que construyeron la “América Latina moderna”, mostrando tramas nacionales heterogéneas más que un movimiento único. O sea, la región apropia el modernismo con enorme calidad, pero como constelación de casos sin conciencia de grupo modelo.
Arquitectura latinoamericana como “arquitectura sin arquitectos”

Si hay un fenómeno propio de la región, es la arquitectura de la necesidad. La constante de barrios autoconstruidos, ampliaciones incrementales, infraestructura mínima y organización comunitaria domina la civilización en este hemisferio. La literatura sobre informalidad urbana pasó de verla como “excepción” a entenderla como modo extendido de urbanización (Roy).
En términos demográficos, los organismos multilaterales estiman >1.2 mil millones de habitantes en asentamientos informales y tugurios en 2022 (tendencia en aumento). Aunque la incidencia varía por regiones, el fenómeno es estructural en el Sur Global y central para América Latina.
A nivel teórico-operativo, John F. C. Turner defendió el valor de la autogestión (“housing by people”), anticipando políticas de mejoramiento progresivo sobre erradicaciones. Rudofsky (MoMA, 1964) ya había reconocido la potencia de las tradiciones “sin pedigreé”. Estas líneas legitiman saberes no profesionales que sí han modelado nuestras ciudades.
La institucionalidad también incorporó respuestas incrementales desde el campo profesional (p.ej., Elemental/Aravena: Quinta Monroy, Iquique, 2003–04, y su posterior reconocimiento con el Pritzker 2016 por una arquitectura social y ampliable). Pero incluso estos casos dialogan con prácticas populares previas más que fundar un “estilo latinoamericano”. Lo más “latinoamericano” es comunitario, incremental y contingente, pero —por definición— no cristaliza en un movimiento autoral-canónico.
La arquitectura en Latinoamérica se consolidó como un mimetismo/alineación cultural desde sus propios artífices (muchos se formaron o crecieron en Europa).
Arquitectura latinoamericana vs literatura latinoamericana
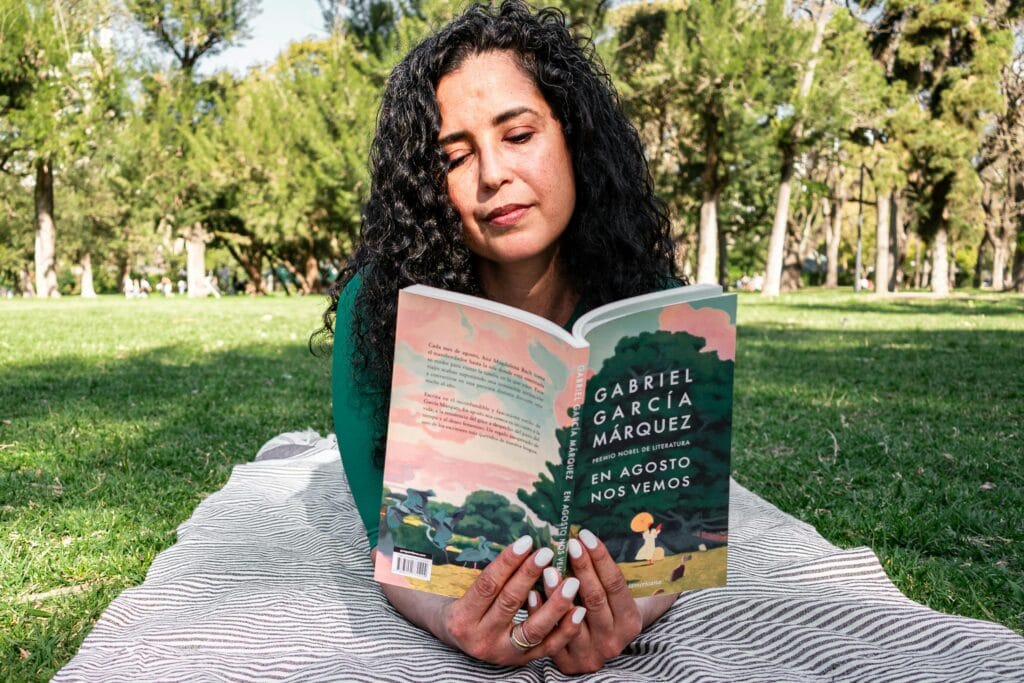
Un buen ejemplo comparativo —y hasta abusivo— con respecto al fenómeno arquitectónico en Latinoamérica es la literatura. El famoso boom (1960–70s) sí fue un movimiento con una conciencia generacional, agentes y editoriales (Carmen Balcells, Seix Barral/Sudamericana), crítica internacional y un imaginario compartido (realismo mágico/real maravilloso). La historia editorial muestra esa construcción de mercado y redes (Barcelona como nodo).
En la literatura hubo poética y política comunes; en arquitectura latinoamericana, en cambio, predominan trayectorias nacionales y autorales con interlocución global (Niemeyer, Barragán, Villanueva, Bo Bardi), sin coalescer en manifiestos compartidos ni en una plataforma crítica transnacional equivalente. Y si bien los SAL ofrecieron un foro, su diversidad confirma la ausencia de una voz única.
Incluso los conceptos literarios (Carpentier y lo real maravilloso) tuvieron densidad programática y proyección continental que la arquitectura no alcanzó como corriente coordinada.
Dependencia, Apropiación y Contingencia
La arquitectura en América Latina no puede entenderse como un movimiento unificado ni como una tradición cerrada en sí misma. Más bien, se revela como un campo atravesado por tres lógicas complementarias que ayudan a explicar su carácter fragmentario.
Dependencia
Desde la colonia, el orden urbano y los lenguajes arquitectónicos fueron impuestos desde el exterior. La traza en damero establecida por las Leyes de Indias y la reproducción de estilos europeos —barroco, neoclásico, historicismos del siglo XIX— son muestra de ello.
La ciudad y sus edificios no nacieron de una autoafirmación cultural, sino de un proceso de dependencia normativa y estética, en el cual lo propio quedaba relegado a un segundo plano. Esta dependencia no se limitó a la colonia. Durante el siglo XX, la teoría y la crítica arquitectónica siguieron emanando de centros europeos y norteamericanos, reforzando la idea de que la periferia debía “aprender” de la metrópoli.
Apropiación
Sin embargo, esa dependencia no significó una simple copia. En distintos momentos, los arquitectos latinoamericanos reinterpretaron los modelos internacionales adaptándolos a sus realidades locales, mostrando cómo la modernidad fue traducida al clima, al color, al paisaje y a la cultura regional. Aquí se produjo una apropiación creativa, con obras de enorme calidad, pero sin articular un manifiesto continental ni una voz colectiva. Cada caso fue singular, fragmentado, nacional más que latinoamericano.
Contingencia
El tercer eje, y quizá el más genuino, es la contingencia. La arquitectura latinoamericana se expresa de manera más auténtica en los procesos de autoconstrucción, vivienda incremental y urbanización informal que han modelado gran parte de nuestras metrópolis. Las favelas brasileñas, las villas argentinas o los pueblos jóvenes peruanos son ejemplos de una producción arquitectónica que no proviene de los estudios profesionales, sino de la necesidad y de la creatividad comunitaria. Paradójicamente, lo más representativo de la región se encuentra en estas prácticas no legitimadas por la academia, pero que constituyen la forma real de habitar de millones de personas.
La supuesta “arquitectura latinoamericana”

En conjunto, estos tres ejes explican la paradoja en América Latina:
Una dependencia histórica respecto a modelos externos.
Una apropiación creativa de los lenguajes modernos.
Una contingencia social que da lugar a la arquitectura de lo cotidiano.
La supuesta “arquitectura latinoamericana” no existe como movimiento unificado, pero sí como condición compartida marcada por esta triple tensión. Lo latinoamericano no es un estilo ni un manifiesto, comprende la oscilación constante entre lo impuesto y lo apropiado, entre la élite profesional y la práctica popular, entre la aspiración global y la realidad local.
La arquitectura latinoamericana no existe… como movimiento
La arquitectura latinoamericana no existe como movimiento. Lo que se ha llamado así es en realidad un mosaico de importaciones, apropiaciones parciales y expresiones locales fragmentadas.
La dependencia es estructural. Desde la colonia hasta la modernidad, el canon siempre vino de afuera: primero Europa, después Estados Unidos. La región asumió como “civilizado” lo foráneo y relegó lo propio a la categoría de atraso.
Precisamente, la apropiación no alcanza para construir identidad. Obras de alto valor (Brasília, Villanueva, Barragán, Bo Bardi) reinterpretaron lenguajes globales con calidad y singularidad, pero nunca lograron constituir una tradición continental. Son excepciones, no un movimiento.
Lo auténtico está, lamentablemente, en la contingencia. Porque la emergencia se desprende del contexto duro en la realidad latina, demasiado lejos de la perfección socioeconómica y con una falacia política terrible. Esto también está marcado por la secuela colonial (tema quizás para otro artículo).
La verdadera expresión latinoamericana está en la autoconstrucción, la vivienda incremental y la arquitectura comunitaria que moldea nuestras ciudades. Esa producción colectiva, nacida de la necesidad, es lo único que puede considerarse genuinamente propio, aunque la crítica académica lo invisibilice (si bien hay un grupo que ya alza la voz desde hace unos años por este tema).
La identidad está marcada por la contradicción. La región valora lo externo como símbolo de progreso y rechaza lo propio como atraso —un malinchismo arquitectónico que reproduce la colonialidad cultural. La tensión entre lo importado y lo negado es, en sí misma, lo que define la arquitectura en América Latina.
Mira más contenido en youtube a través de Fdh Canal
Arquitecto, profesor y escritor, fundador de Fdh Journal. Dedicado al análisis político, deporte, cultura y filosofía práctica. Promotor de la consigna “pensar como entretenimiento”.
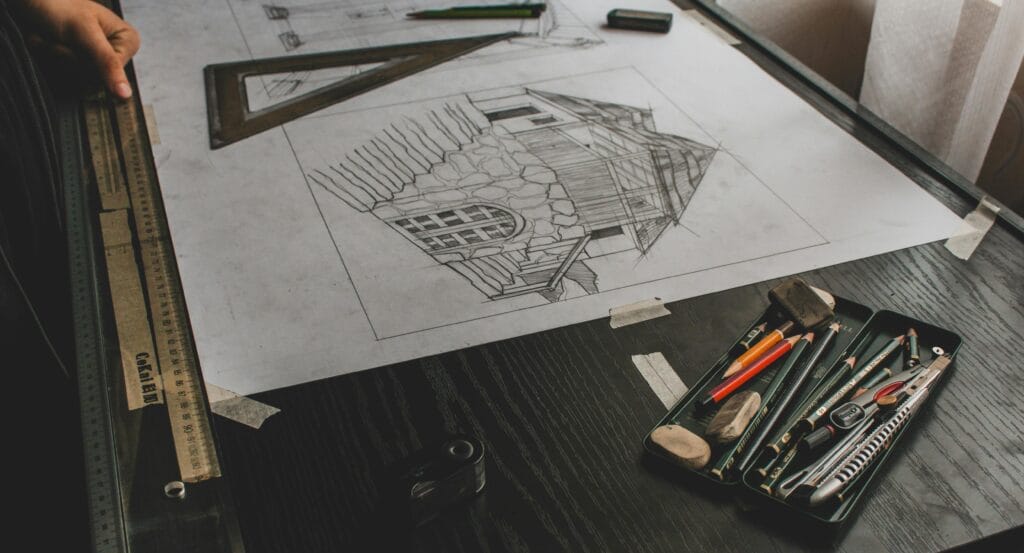


Muy buen análisis y estoy de acuerdo con la autoconstrucción que deriva de la necesidad desde la colonia
Buen tema para debatir
Me encantó
Muchas gracias y bendiciones
Desafortunadamente la arquitectura de la necesidad, como llama el autor, cada vez se ve más forzada en la cotidianidad de una lucha entre el subsistir y el sobrevivir, a la par que se pierden las tradiciones constructivas.
Totalmente de acuerdo con este análisis, como buen arquitecto valora desde su enfoque y conocimiento, excelente profesor y estudioso de varias temáticas, valido el esfuerzo 👏👏👏👍
Pingback: Arquitectura latinoamericana contemporánea: 5 ejemplos de una condición compartida - fdhjournal.com
Muy buen análisis. Realmente la arquitectura actual, donde se construye según las posibilidades y necesidades de una persona, está muy alejada y afecta las tradiciones, y el entorno.